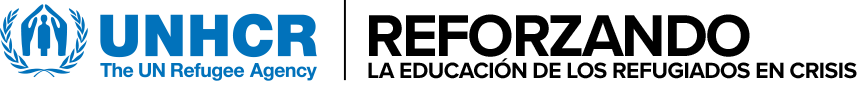EPÍLOGO
Por Gordon Brown, Enviado Especial de Naciones Unidas para la Educación Global
Gordon Brown, ex primer ministro británico y enviado especial de Naciones Unidas para la educación global, visita una escuela pública en Beirut, Líbano, que lleva un sistema de doble turno para refugiados sirios. © Theirworld
Para Shehana y su familia la educación va en la sangre.
Antes de que la violencia contra los rohingya los sacara de su hogar, el padre de Shehana había enseñado en una escuela en el estado de Rakhine, en Myanmar. Una de sus hermanas mayores enseña ahora a niños de preescolar en el gran asentamiento de refugiados de Kutupalong, en el extremo sur de Bangladesh. Shehana, hoy de 16 años, sueña con seguir esta tradición familiar.
Pero sin una escuela adecuada, sin exámenes formales ni esperanza alguna de obtener calificaciones reconocidas, sus opciones se ensombrecen. Shehana y algunos otros adolescentes hacen todo lo que está en su mano en uno de los centros de aprendizaje informales de Kutupalong, pero ahora, la educación a tiempo completo que disfrutaban en casa es solo un recuerdo.
Y aunque Shehana insista constantemente a sus amigos y familiares para que garanticen que sus hijos estudien, la idea de ir a cualquier tipo de escuela, pese a que algunos de los centros de aprendizaje mantengan tres grupos de edad al día, es poco más que una fantasía para más del 90% de los menores refugiados rohingya de su edad.
Actualmente, la población mundial de refugiados supera los 25 millones. Más de la mitad son menores de 18 años. Cientos de miles de jóvenes refugiados están creciendo sin la expectativa de una educación: hoy, de los 7,1 millones de menores refugiados en edad escolar, más del 50 por ciento tienen negado un lugar en la escuela.
Sin embargo, el papel crítico de la educación no se discute. Ya sabemos que protege, estimula, nutre, desarrolla y fortalece la vida de niños, adolescentes y jóvenes. Ya sabemos lo que hace falta para aumentar el acceso a ella en todo el mundo. No hacer todo lo que esté en nuestra mano para dar educación a estos niños significaría un incumplimiento reprensible del deber.
En los países más ricos del mundo se da por hecho que casi todos los niños tendrán acceso a la escuela primaria y secundaria. Los debates acalorados que tenemos sobre la naturaleza y la calidad de nuestras escuelas no hacen sino subrayar la importancia que damos a la educación.
Imaginemos el clamor, entonces, si en uno de esos países de altos ingresos el porcentaje de niños escolarizados en edad de primaria no fuera del 91%, que es el nivel global, sino de menos de dos tercios. O si la proporción de niños en edad escolar secundaria no fuera del 84%, como en todo el mundo, ni de más del 98%, como en las naciones más ricas, sino del 24%.
Sin embargo, esta es la situación de la población de refugiados en el mundo. Al negárseles una educación completa, con un acceso particularmente pobre al nivel secundario, los refugiados no tienen esperanzas de llegar a la universidad o de aprender habilidades y conocimientos vocacionales de alto nivel.
Es impactante, pero no es una sorpresa, que las tasas de inscripción entre los refugiados para la educación superior sean tan pobres: solo el 3% entre los jóvenes refugiados, comparado con el 37% a nivel mundial y con más de tres cuartas partes en los países de altos ingresos. Y eso priva a países enteros, muchos afectados por años de conflicto, de generaciones de líderes, planificadores, pensadores y emprendedores.
Este no es un problema de tierras lejanas que los países ricos puedan ignorar. Está a nuestras puertas, con niños refugiados –muchos de ellos no acompañados o separados de sus familias– encerrados detrás de vallas en centros de detención administrados por gobiernos que en su próximo aliento asegurarían honrar sus compromisos y principios internacionales y ceñirse a los valores y principios humanitarios.
Hace casi 70 años, la comunidad internacional se adhirió a la Convención de Refugiados de 1951 como respuesta a la crisis de refugiados europeos de la posguerra. La compasión que se demostró con los refugiados de Europa en ese momento apenas se les brinda ahora. Quienes arriesgan sus vidas al intentar el viaje a Europa hoy encuentran en el mejor de los casos indiferencia, hostilidad clara en el peor de ellos. Al mismo tiempo, los supuestos socios europeos de los países que velan por los refugiados los han abandonado a cargar con ese peso.
Sin embargo, nadie que mire y lea las historias del informe anual de educación de ACNUR podría honestamente dudar del deseo de estos jóvenes de ver sus estudios a lo largo de un ciclo educativo completo. No debemos conformarnos con ayudar solo a que sobrevivan al calvario del desplazamiento; debemos darles las herramientas para progresar, para ser individuos independientes, autosuficientes y realizados.
Es momento de tomar medidas decisivas que cambien el juego para poner fin a esta negligencia. Es por ello que estoy apoyando la nueva iniciativa de ACNUR, el Programa de Educación Juvenil Secundaria, como un intento de movilizar a la comunidad internacional hacia esta causa. Si queremos dar a millones de niños, tanto a refugiados como a no refugiados, la oportunidad de una educación y la oportunidad de liberar sus potenciales, proyectos de financiación innovadores como este programa, que combina el conocimiento y la capacidad de los sectores público y privado, jugarán un papel decisivo.
Romper las barreras hacia la escuela secundaria beneficiará no solo a los refugiados, sino a millones de otros niños que viven a su lado en países de ingresos bajos y medios. Construir escuelas, capacitar a maestros o desarrollar formas innovadoras que ayuden a los niños a ponerse al día con las lecciones perdidas son proyectos hechos para durar, esfuerzos que dejan legados de los que podríamos enorgullecernos.
El mundo tiene otra década para cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluido el número 4, el compromiso con una educación de calidad inclusiva y equitativa y oportunidades de aprendizaje de por vida para todos. Pero si no aseguramos que todos los niños refugiados tengan acceso a la escuela nunca se alcanzará este objetivo.
Shehana y sus compañeros de clase no tienen un plan de estudios formal que seguir, ni mesas para escribir ni sillas para sentarse. Pero su curiosidad ardiente y su apetito por aprender siguen intactos. Fueron desatendidos por demasiado tiempo. Les debemos a ellos acabar con las barreras hacia la educación y apoyarlos mientras forjan su propio futuro.